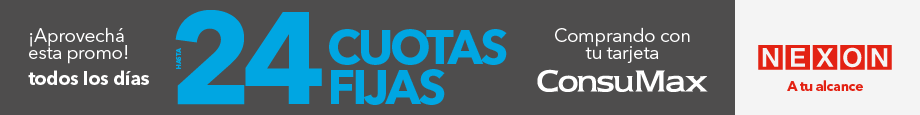La luz es alimento
La primera vez que Amanda comió luz se encontraba fuera de su casa, los padres discutían en el comedor y los estruendos de los gritos y las tapas de las ollas que su madre levantaba como un escudo y soltaba sobre el borde de otros metales, caían agudos como si se tratara de una orquesta. Esos sonidos que estaba habituada a escuchar, esta vez la expulsaron al jardín.
Los dos padres eran italianos y tenían el hábito de agrandar las discusiones como si representaran cantares de gestas, ninguno se sometía con la misma facilidad a la calma, sólo los desacuerdos los tenían imantados hasta agotarse y echarse juntos a dormir una siesta, como si nada hubiese pasado.
Era un verdadero concierto asistir a su alianza, pasaban por todas las escalas, hasta en el sueño afinaban voces y lanzaban frases o diálogos punzantes que algún guionista hubiese aprovechado mejor que Amanda que tapaba su cara con la almohada de plumas para aislarse.
Ella era la hija única de ese par de supuestos tanos que se adjudicaban el carácter a una geografía que desconocían tanto como a lista de parientes y antecesores que alguien les había dicho que arrastraban en entonaciones y recetas de comida.
Les gustaba el relato familiar de cada uno: los dolores del hambre, los primeros asentamientos, la potencia de su lengua para contaminar el río de La Plata, los secretos culinarios, la forma de nombrar a la madre de cada uno de sus antecesores. Una eme larguísima que se extendía en sus paladares como fardos en los campos. Y se desenrollaba de sus lenguas como las alfombras de la iglesia. La mamma era una figura sagrada.
Esa mañana de la discusión estrepitosa por algún nuevo problema doméstico, Amanda estudiaba en su habitación hasta que la distrajeron, además de los gritos, los rayos de sol que se filtraban entre las persianas de cedro.
Sabía que afuera había un fresno altísimo y el juego del movimiento del sol con el viento y las ramas hacían que la luz se arrastrase por sus útiles y sus dedos finos.
Había empezado a perder la concentración mientras estudiaba para la evaluación de historia que debía rendir al otro día con su curso de tercer año de la secundaria. Iba pensando en los nombres grandes de los homenajes y en lo que se les adjudicaba que habían hecho, aunque no lo creyera, mientras se le fugaba el sol entre las cosas. Entonces decidió salir a refrescar su cara y a despejar sus oídos.
En los canteros vio un hilo resplandeciente que se escurría como un insecto, abrió las hojas de los helechos que crecían con patas diminutas, miró bien los dientes negros prendidos de los ladrillos de las paredes. Esas plantas y sus hojas con filos como arañas, en las puntas sus bolitas verdes eran iguales a los repollos que nunca comía y que su madre insistía en servirle junto al antipasto.
A Amanda le gustaba descubrir ese mundo hecho con otras reglas, un espacio orgánico entre las plantas y los bichos sin nombre cierto, un paisaje más silencioso que el de adentro, igual de cruel, tan lleno de rastros que descifrar.
Ese día se lo acuerda porque fue el primer bocado. Tomó el rayo desde la cola, abrió grande la boca con la nariz apuntando hacia adelante, como si estuviera por dispararle al cielo y lo tragó sin masticar. En la garganta sintió cómo bajaba la luz, tenía la textura de la carne que aún no había sido cocida, pero no de los mamíferos, una carne como de fruta o de marisco, y el sabor no tenía imagen que pudiera dilucidar, era gusto a luz y le encantó.
Antes, cuando era más chica, le gustaba el oxígeno de las flores secas, pasaba muchos ratos tratando de no respirar en su casa, y cuando la dejaban jugar en el patio, buscaba que no la vieran, se metía los cabos de las margaritas por las fosas nasales, inspiraba fuerte y sentía que el pecho se le agrandaba como a las torcazas.
Ahora comía luz y apartaba los platos de tallarines de la madre, los asados crujientes por fuera y rojos por dentro del padre, las tortas llenas de cáscaras cítricas de las meriendas. Metía restos en el plato del gato o dispersaba migas por los rincones donde los insectos tenían piedras cubiertas de musgo como un tapiz de terciopelo.
La madre refunfuñaba más que nunca, Amanda crecía con los cachetes colorados y el cuerpo se deslizaba leve entre la casa, parecía saludable y cada día era más hermosa.
La madre se resistía a soportar que eso no fuera el resultado de su mano en la cocina, que creciera así de linda, pero sin probar bocado de lo que ella hacía, se frustraba y discutía más con su marido. Decía este hombre pero se lo decía a él, como si el marido estuviera ausente y todo el monólogo se desarrollara delante de un público ávido de sus quejas domésticas.
Este hombre piensa que hace nacer el sol, pero la que se levanta y hace el desayuno saben quién es, es la misma que corre las cortinas, la misma que siembra las frambuesas en los canteros, los frutos que después este mismo hombre, se traga como si brotaran sin espinas.
Continuaba la génesis de los días y de la humanidad dividida en dos sexos siempre opuestos hasta llegar a la injusticia de haber tenido una hija que la despreciara. Fruto también de ese hombre que decidía escucharla para empezar su canto.
El padre de Amanda, por su parte, creaba la otra historia, decía que las mujeres aparecieron junto a las bestias, con el hambre insaciable para arruinarle la vida a los hombres, una historia menos sofisticada que la de Pandora pero parecida, y sostenía que la hija era así, justamente, para que él aguantara el doble. La insatisfacción de su mujer y la insatisfacción de la hija de esa mujer.
Amanda se recluía en los espacios luminosos, llevaba carpetas para disimular que no quería estar entre las paredes de la casa, en la misma contención de cemento que sus padres y se movía cada vez con más sigilo.
Una nochecita de verano, los padres creyeron que se había escapado, pero apareció entre las luciérnagas, en el baldío de al lado. Recordaba que su madre le temía a las flores blancas que se abrían solo de noche, las flores del diablo no se tocan, le había dicho siempre porque adentro guardan la luz mala, la del infierno.
Fue una tarde llena de luces en el baldío: algunas tornasol que refractaba desde las alas de los alguaciles, algunas desde los huecos de las hojas, otras en el centro de calas húmedas, con las gotas de rocío guardadas para la sed de un viaje quieto y la de las flores prohibidas, una luz en la oscuridad que tragó hasta cansarse. Se hizo un festín y se extendió entre el pasto. Cuando se levantó de la tierra, escuchó los gritos de los padres peores que nunca, pero al unísono, gritos armoniosos, y volvió a su casa.
Ese día, los padres dijeron en mutuo acuerdo que era peligroso lo que estaba pasando con su hija, la madre lo dijo más veces y más fuerte para ganarle al marido. Pero ambos acordaron vigilarla más. ¿De qué?, se preguntaron en su dormitorio mientras cada uno se vestía con la ropa de cama, de que no haga nada, decían y continuaban un mismo río de palabras, «si es justamente una chica que no hace nada malo, solo le gusta el jardín, como una planta más que crece entre las cosas».
Amanda estaba feliz, radiante y feliz. Con los dientes como perlas, con las manos lisas como la piel del paladar. Esa noche rió sola entre sus sábanas y lo hizo tan fuerte que hubo un corte de luz o coincidió su carcajada con el salto de las perillas por la alta tensión. Sus padres que de golpe hacían lo mismo y pensaban igual, corrieron hasta la caja eléctrica con una linterna, cuando abrieron la tapita de metal, y vieron las teclas de la luz fuera de lugar, metieron juntos las manos. Parecía que iban a tocar un piano de a dos. Se miraron y mantuvieron silencio. Sintieron ganas de besarse, pero no lo hicieron. Después de eso vino la luz, o una culebra que bajó como en las pirámides aztecas. Una forma de la electricidad que atravesó sus cuerpos como los rayos.