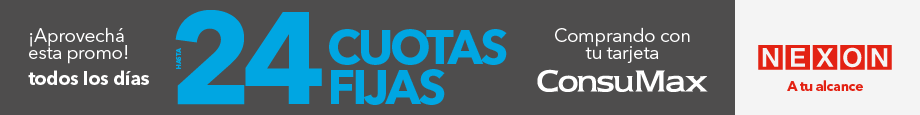Una música se estira entre sus músculos
La mujer rasguña el aire, los dedos libres de sus pantuflas teclean y estiran las falanges como la punta de un violín. A simple vista es una anciana sentada con sus almohadones en la espalda, un chaleco violeta viejo tejido y un pantalón de algodón negro con algunas bolitas sobre los muslos, ahí rasca esa música imperceptible. Si estuviera hecha de frutas, la mujer sentada parecería un racimo de uvas caído sobre la tierra, algo que se va consumiendo pero que aun así guarda una dulzura íntima, como un secreto. En el interior de su piel, la fiesta no se calla, no sabe el tono ni el nombre del autor que toca esa melodía, no sabe o sí pero no puede pronunciarla, todo es impreciso ahora, excepto los movimientos involuntarios de su cuerpo que se balancea como en los valses de antes.
—¿Cómo estás hoy, Lidia?
La chica que la cuida se acerca sin preámbulos, Lidia no sabe quién es la mujer que está revolviendo su taza de té con leche, ni por qué se muestra interesada en saber sobre ella, pero ni siquiera se formula estas preguntas. Responde que está bien y agrega querida por costumbre.
—Bien, querida.
Mira las cosas extrañadas: quién adornó esta mesa con flores, quién puso las pastillas en su boca. Todo es un truco de magia. Cuando abre sus ojos, las caras cambian.
–Mamá, ¿tenés frío?
El hijo modula preguntas, como un soldado que articula órdenes, sacó del padre esa cadencia gruesa en su voz, las palmas ocultas en los bolsillos. Un hilo de transpiración siempre nace cuando está con ella. Acerca con una ternura disimulada los pies de su madre sobre la bolsa tibia de goma, la manta en las rodillas, aplica con fricción la crema en los nudillos, justifica tener las manos húmedas con la crema. Se limpia el exceso raspando las palmas en su jean. Mira de reojo a la mujer que la cuida. A los hombres les da vergüenza la pena. Una mujer que se apena de hombre, lo mata. Piensa. Quiere ser un hombre, no el hijo de la anciana que olvida todo.
Las manos de su madre antes fueron manos. No este manojo retorcido como hortalizas recién arrancadas de la tierra. Lo peinaba marcándole la línea sobre el costado izquierdo de su cabeza. Mojaba los dientes nacarados del peine fino en un vaso azul que tenía el dibujo de un planeta.
El hijo también es viejo y cree ver la luz de quien fue su madre en esas estrellas sobre el plástico que ahora recuerda. Quería ser astronauta y otras veces buzo, sumergirse en un buque. Espiar peces. Incendiar el lecho de un océano. Implosionar. Ahora sabe que la emoción es esta, la que transita a sus sesenta años con una madre veinicinco años mayor que olvida su nombre y su vida. Su cabeza ya no tiene pelos, es un hombre pelado, con arrugas, podría ser el marido mejor conservado de la mujer que mueve el cuerpo como en el fondo de un océano.
—Bien, querida. —repite Lidia.
La respuesta sale lenta, durante su silencio todos pensaron en otras cosas. Lidia habla sin dejar de mover sus dedos sueltos como las hojas del árbol que se estampan en sombras a través de su ventana y se replican en la pared frente a ella.
Pequeñas hojas que se mueven oscuras y el sol reluciendo sobre los cuadros que tiene clavados desde hace años. Tres nenas que sonríen, un plato pintado a mano, el retrato de ella a sus veinte años, la foto con su marido sonriendo, la foto de joven cuando se paraba en los patines. Un tapiz tejido encima del respaldo del sillón, hilos coloridos.
Los tonos se repiten en los almohadones, la chica le pregunta si ella los bordó para sacar una conversación nueva, como se saca un anzuelo de las branquias de un dorado, la chica y el hijo tiran hilos posibles. Lidia no sabe, ni idea le dice como pidiéndole que interrumpa lo que hacen todos: bucear en un fondo vacío. Un nado en las profundidades de la memoria. El sacudón de las aletas de un lenguado en el fondo del lecho. Arena, en la cabeza arena o un submarino enterrado sin oxígeno.
Lidia despliega la manta tejida que apoyaron en sus hombros. La abre y vuelve a patinar como en su juventud, el pecho abierto contra el viento generado por su cuerpo y la velocidad, el cuello en la altura de las nubes, los empeines lejos, en la fuga de las cosas hermosas que se escapan siempre.
Al hijo le impacientan los espasmos de su madre. Entonces, mete sus manos en la caramelera, toma un dulce de miel que pega contra su paladar hasta explotarlo. De chico se quemaba con el té, le salían ampollas en la boca, su madre le daba besos en la cara, le decía glotón, glotoncito apurado, después seguía con el traqueteo de la máquina de coser, los vuelos de las cortinas que vendían con su esposo, un trabajo extra de los fines de semana. En los días hábiles, los dos irían cada mañana a Entel, ella sería telefonista, en los veranos bailaría, coordinaría las columnas de la comparsa, bailaría siempre, subiría a los patines en las competencias. El cuerpo de la madre huiría siempre, piensa el hijo mientras la miel le aligera la espesura de su saliva. Todas sus mujeres huyeron.
Lidia cierra los ojos y la frente despeja las arrugas. Estará en su memoria apoyada sobre los hombros del compañero que la alzaba. La frente alta, como buscando una geografía sin parcelas.
El hijo piensa en la mujer, la que le dijo que no aguantaba más a su madre y en él volviéndose niño, eligiendo a la primera, la que le hizo creer que podía mirar el cielo, ver naves espaciales, soñarse otro.